Francisco Lozano Sanchís
Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Investido el 3 de mayo de 1994
Discurso
Muy Honorable Señor,
Excelentísimo y Magnífico Rector de la Universidad Politécnica,
Excelentísimos e Ilustrísimos Señores,
Señores Claustrales,
Señoras y Señores:
Quiero agradecer, en primer lugar, al profesor Baños la evocación apasionada que ha hecho de mi paso por la Facultad de Bellas Artes de Valencia como profesor del Curso Preparatorio de Colorido. Fueron años para mi vida personal muy enriquecedores.
Vuelve a la memoria con emoción el recuerdo de alumnos de rara inteligencia que hoy son ya pintores de prestigio. La cercanía de los jóvenes renueva siempre nuestra actitud vital; y fue precisamente en la valoración personal de una juventud que hizo de su entrega a la pintura razón de ser de su vida donde centré yo el sentido de mis clases, haciéndolo de una manera que se aproximaba a lo heterodoxo, al margen de los cánones tradicionales de las Escuelas Superiores de Bellas Artes de la época. Procuré infundir en mis alumnos, sobre cualquier otra, la idea de que pintar es una actividad a la vez hermosa y heroica; asimismo les pedí que tuvieran presente a lo largo de su existencia que en pintura, como dijo Eugenio D'Ors, "no hay más que aprendices o farsantes".
Quiero también dedicar un recuerdo a mis compañeros de Claustro, los cuales entendieron espléndidamente la necesidad del esfuerzo y la entusiasmada dedicación en un tiempo en que la pobreza del ambiente pictórico ofrecía poco más que soledad. A todos ellos, alumnos y profesores, mi recuerdo entrañable.
Fueron años en los que por primera vez entendí que la vida era "técnicamente corta" para un destino fundamental de pintor. Pedí en consecuencia la excedencia de la cátedra, resuelta y firmemente, con el fin de consagrarme de lleno a mi pintura, sintiendo no obstante tener que dejar aquel hermoso caserón del Carmen que tan bellamente dibuja el paisaje urbano de la zona y a su puñado de ilusionados jóvenes. Estos recuerdos que hoy evoco en voz alta ante todos ustedes me llevan inevitablemente a rememorar aquel otro momento de mi vida, más lejano, en el que fui alumno de la Real Academia de San Carlos. Eran tiempos de grandes ilusiones, cuando el fuego de la vocación fraguaba ya en aquella mocedad los moldes de mi destino.
De toda vocación servida con entrega cabal va emergiendo, a lo largo de la vida, un mundo estremecido de laberintos emocionales. Así nació mi deseo de ser pintor y de serlo de verdad. Intuía que la pintura se levanta siempre de la mediocridad y de la muerte por obra de una entrega dramática: tiene que nacer cada mañana a partir de un torrente de dudas, de ensimismamientos, de equivocadas pasiones, y, si es necesario, para que sea más pura, hasta de una hermosa destrucción. Aquellos años vuelven con la persistencia más obediente entre todas las lejanías de mi juventud.
Hoy las enseñanzas en la actual Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica, tan contemporáneas en el sentido de la sensibilidad, se alejan de cualquier ritmo cansino y persiguen una actitud progresista y renovadora frente al vacío de la reiteración. Ahora bien, yo quisiera manifestar a sus alumnos, una vez más, que no han de olvidar que toda creación es un proceso interior de carácter dramático y lento, porque, como lo define Julián Gallego, "el genio es una larga paciencia".
Pretendo desarrollar en ésta mi lección de investidura como doctor Honoris Causa de la Universidad Politécnica de Valencia, breve y sencillamente, como corresponde a un pintor, el tema que me preocupa y me ha preocupado a lo largo de toda la vida: el paisaje mediterráneo. Dirijo estas palabras, una vez más, a los jóvenes pintores actuales.
Trascendiendo la trampa del simple "mirar", descubrí muy pronto la belleza propia de este paisaje mediterráneo, el cual es un paisaje poético, oculto, fascinante y secreto.
He dicho, en efecto, "secreto". Y es que nada hay que equivoque tanto como el esplendor visual de nuestra geografía. Los horizontes sedientos de este arenal destruido van dibujando en la lejanía del mar mágicos y cambiantes espejismos; la luz se precipita en su caída, inmisericorde y cegadora, y la vegetación azotada por vientos de suicidio se retuerce en las revueltas de su propio laberinto. El color, ardido por un implacable taladro solar, estremece violentamente este viejo paisaje, que esconde en su aparente lirismo la más feroz presencia de unos ritmos vegetales que son pura soledad en su fragancia. Este paisaje tan poco espectacular, tan íntimo, tan intenso, cuya luz "no viene de lo alto" (pues la luz siempre viene de las tinieblas), provoca una inquietud, una extraña congoja que se hacen dramáticamente presentes en el alma del espectador.
Mi preocupación personal y la de toda mi generación de poetas y pintores paisajistas que sintieron el paisaje con una actitud esencializadora, significó para todos nosotros la posibilidad y el nacimiento de una nueva pintura. Pintar fue para toda mi generación una mística; y con el equipaje de esa nueva mística nos lanzamos a la renovación del paisajismo y a entender las tierras de España con una pasión de intensidad verdaderamente telúrica. Para mí pintar significa, con palabras de Aguilera Cerní, "buscar en cada cosa, en cada lugar, en cada horizonte, el encuentro con lo absoluto... - formas, pigmentos, atmósferas- tras las cuales se halla, nada más y nada menos que, la eternidad inconcebible".

He aquí la razón por la cual me refiero tantas veces a este paisaje mediterráneo dándole el título de "paisaje de la Creación", porque todavía hoy, en tantas de sus franjas más ocultas, encarna una geología sin deterioro desde la Creación; tierra virginal y enigmáticamente tutelada desde lo alto en su silencio y en sus siglos, tierra para ser penetrada, tierra de grandes soledades, hermosamente habitada por hombres con una filosofía estricta del orden y la medida, tierra que se resiste a ser un "paisaje de propietarios" y que en la dureza de su costa, en su perturbadora magnitud, puede rendirnos o anularnos, tierra entrañablemente vieja y no obstante puntualmente renovada cada mañana.
En todo momento, mi problema pictórico ante este paisaje, ha sido y sigue siendo su intensa y brillante luz; cómo construir una escala rigurosa y expresiva de su claridad, cómo ordenar la presencia de esa luz en su simplicidad destellante para que las luces particulares sigan siendo luz particular y concretísima, y a la vez se integren todas en el misterio de la luz única. El artista tiene que liberarse de estos zarpazos ofuscadores, de estos fieros mordiscos, de estas reverberantes hogueras que son el zarzal de las flores quemantes, esa pavesa que es la arena como nube abrasada que se disuelve en polvo.

Me interesa hasta tal punto el enigma de la luz que mi pintura se instituye en la contienda por transformar esa luminosidad que tiende al nirvana disgregador en una encendida vigilia de éxtasis reflexivo; de esa contienda atroz ha de resultar una gradual ontología del mirar y el ver, como si la luz hablara dentro de los seres naturales, sean raíces o flores, vistas desde el vislumbre de la metáfora montada sobre una realidad desnuda. La luz, tal como yo la concibo, es un misterio, tanto para los sentidos como para la inteligencia; la luz es más que sensación, percepción, premio inmaterial para una imaginación que sujeta las bridas con el fin de pensar y sentir más hondo, hacia adentro. Recordemos a este respecto por un momento las palabras mitificantes del viejo Sócrates, cuando bajo la sombra de un platanal a orillas del río Iliso indaga junto a su amigo Fedro por la esencia de la belleza. En un momento de la conversación, el maestro de la ironía afirma que sólo si la inteligencia, que es la implacable auriga del alma, se muestra capaz de dominar los caballos de su carro alado, caballos mortales que tienden a la tierra con su apego a la obvia sensibilidad, podrá rasgar la bóveda de los cielos y contemplar el valle de la Verdad, más allá de la cúpula de los cielos; las rutas de ese valle, afirma Platón por boca de su maestro, contienen divinos espectáculos que sólo pueden ser contemplados por la inteligencia ordenadora.

Pues bien, mi actitud como pintor, frente a la locura carnavalesca de fulgencias y griteríos lumínicos de que hablo, fue desde el primer momento una decidida reacción hacia el orden y la claridad; un rigor cuaresmal, que me llevaría a una apasionada búsqueda que hiciera posible el rescate de esta bella franja del horizonte mediterráneo. De modo definitivo creo que la genialidad para trabajar en estas tierras sólo puede partir de la esencialización ante la inevitable furia de su color. Mi permanente envite, tanto vital como intelectivo, a esta cegadora geografía me llevó a experimentar primero y a concebir después una pintura en la cual la medida y la verdad fueran valores esenciales, una pintura que eliminara del paisaje innecesarias huellas figurativas y que aunara pasión y exigencia. Como bien dice Corredor-Matheos, "pintar con entusiasmo es siempre un sentimiento sagrado, pintar también con austero rigor, desnudándolo todo al máximo, pues todo arte verdadero es en un primer plano, una pintura sonora, en un segundo plano, más profundo, silenciosa".
Cuanto puedo asegurar es que la pintura, tal como yo la entiendo, no demanda una actitud de habilidad. Lo que pide es por el contrario casi la mirada escrutadora y delincuente del "corsario", esa mirada implacable que desnuda, desvela, seduce y apresa. La pintura exige una resuelta actitud de aprendiz, una enfebrecida vocación que faculte al artista para surcar mares tan procelosos; porque permanecer en puerto, cómodamente varado, es precaución sin riesgos que por lo general comporta beneficios, pero que desde la perspectiva desnuda de la misión pictórica no puede calificarse sino de inmoral. La obra del pintor tiene que depositar toda su confianza en la nunca detenida renovación de la sorpresa ante el trabajo de cada mañana, ante la tierra de la que se ha apropiado. Lo importante es disponerse a ver siempre el mundo como si fuera algo nuevo, como si lo descubriéramos por primera vez. En algún momento he dicho que para mí la aventura de pintar significa no rendirse nunca; mantener hasta el último momento una actitud alerta y sorprendida ante la vida y agradecida ante Dios.
Dice Gerardo Diego: "Todos los buenos pintores de paisajes poseen una tierra que es exclusivamente suya, propia; su tierra de nadie. De nadie excepto de su descubridor y paseante solitario y absoluto". Y añade Román de la Calle glosando esta misma idea: "Sin duda vemos con ojos enseñados, ya que de algún modo también heredamos el peso histórico que supone la mirada... esos ojos enseñados tienen que esforzarse, en igual medida por olvidar buena parte de lo heredado y por aprender de los consejos que la mirada es capaz de descubrir en esa olvidada tierra de nadie".
Creo en efecto que este análisis de Román concuerda plenamente con lo que fue mi postura cuando emprendí mi andadura de artista. Fui heredero de una época que reiteró hasta la saciedad fórmulas pictóricas de luminismo: "Los colores (cuenta Laín Entralgo) se estremecían vitalmente en el superficie del lienzo. Todo era vida, pero la vida en esa pintura era una rebosante exteriorización".
Tuve que empezar por refugiarme en mi propia Altamira y ante tanto esplendor ambiental realizar una pintura interior herméticamente ordenada y delicadamente monocromática con el fin de conseguir los ritmos y el rigor de un paisaje tan tópico y tan típicamente visto.
Ivars, en su texto Espacio de signos, descubre mi admiración por Eugenio D'Ors y por Azorín con estas palabras: "No cabe duda de que la prosa áspera y precisa de Azorín significaba para el joven artista un contrapunto razonable a los excesos de virtuosismo superficial del sorollismo de precepto que inundaba el paisaje valenciano".
Efectivamente, esa pintura de mis principios era al mismo tiempo una reacción y una invención, un acto de protección reactiva del yo y al mismo tiempo el acto de su libérrima fundación: paisaje como ser, al decir de Aranguren. En ella todo estaba ya en embrión, en la inmaculada precisión de lo germinal que el tiempo ha ido madurando.
Porque la creación es un proceso interior, y precisa más que de ninguna otra cosa, de tiempo. Tiempo para una elaboración previa; tiempo para que vaya formándose el diálogo creador, esa relación entusiasmada que se produce entre lo creado y el artífice que lo recrea, relación que tiene en su interior tanto de drama como de juego, tanto de trascendencia como de travesura.
No se precisan grandes escenografías ni desordenadas peripecias. Valen en cambio las situaciones más sencillas, las imágenes más simples, todas aquellas impresiones en las que uno ha vivido la amplitud que constituye la complexión del mundo, siempre que lo haya hecho al nivel de la profundidad: todas aquellas cosas que uno ha experimentado ensimismado, metido en sí mismo, en sí mismo reconciliado. Dicho por Corredor-Matheos con otras palabras, "todo artista verdadero procede de este modo. Una vez ha alcanzado a descubrir, a descubrirse, percibe que la realidad se concentra, simbólica y realmente, en el menor de los rincones, y que todo es imago del cosmos".
Desde estos principios yo he recorrido y sigo recorriendo despaciosamente todas estas hermosas -y a veces patéticas- tierras que dibujan la ribera interminable de nuestro mar. Con el fin de velar su sombría intimidad, he vivido su silencio y he contemplado ese espectáculo con una mirada propia, y por tanto, diferente sin remisión. La dificultad de su desvelamiento artístico es a la vez delicia y punzante sensación de enfrentarse a un reto siempre renovado. La misma tierra, el mismo mar, y sin embargo para mí recreados de nuevo desde sus raíces; naturaleza que se hace paisaje construido desde la síntesis de emoción y razón.
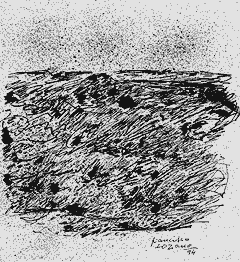
A mi memoria vienen algunas de las palabras con las que he descrito en numerosas ocasiones la esencia de muchos nombres míticos para mi pintura: el Saler, Jávea, Altea, Ifach, Antella, Játiva, Bétera... viejas rutas, viejas tierras; tierras antiguas, blancas y calcinadas; el notorio presentimiento del mar desde los secanos altos y pedregosos, secanos de donde surge una solución de malvas, amarillos y verdes; las tierras rojas del interior serenando la oscuridad de los grises; el festonear azul de las montañas; la franja desértica de los arenales salpicada de floraciones insólitas; las barcas destrozadas por la implacable erosión de los vientos; un mar que despliega los más increíbles azules de su repertorio; los cañares de pureza oriental; el lomo metálico de las aguas en las horas de invierno; la serenidad y el sosiego de los pueblos presididos por la cúpula azul de sus iglesias; el cielo admirable...
Afirma mi entrañable amigo Pedro Laín Entralgo: "El primer mandamiento que el pintor debe cumplir consiste, así lo enseñó Leonardo, en saper vedere, en saber ver". Y continúa diciendo: "A mi juicio, el nervio más esencial de la misión del pintor en el curso de la historia no es otro que enseñar a ver". En su memorable análisis de la Generación del 98 encontramos este bello pasaje: "Un trozo de naturaleza se ha hecho paisaje por la virtud de una mirada humana, la nuestra, que le da orden, figura y sentido. Sin ojos contemplativos, no hay paisaje".
Saber ver, enseñar a ver, encontrar el lenguaje del gesto, transmitir la pasión y la exigencia; todo ello es el resultado de una lucha angustiosa y extenuadora que tiene lugar en lo más profundo del alma del artista. Esa lucha constituirá siempre un intenso y solitario drama para las limitaciones de la capacidad creadora. Será también el más sugestivo y obsesionante quehacer, porque constitutivamente no hay para ella un solo momento que se pueda considerar definitivo. Será, así lo espero en lo que me resta de esta ardua y apasionante empresa, la alta razón de una vida de pintor.
Quiero despedirme con unas palabras de hondo agradecimiento por el honor que me ha sido concedido; el de pertenecer a partir de este momento al escogido Claustro de la Universidad Politécnica. Gracias, señor rector, señores profesores de la Universidad Politécnica, por haberme propuesto para esta distinción.
- Getting here I
- Maps I
- Contact
- Getting here I
- Maps I
- Contact
Tel. (+34) 96 387 70 00






